Cuando China renunció a la curiosidad
De la tradición de inventar a la ausencia en la era de los descubrimientos
China ha sido el centro económico mundial durante milenios. Sus condiciones geográficas con grandes ríos navegables y tierras fértiles, su eficiente burocracia, y su relativa estabilidad política han resultado decisivas. Pero sin duda su milenaria capacidad para la innovación les posicionó en la cumbre del desarrollo económico y cultural del planeta.
Sin embargo, a principios del siglo XV China traicionó esta dinámica capaz de conciliar su respeto por la tradición con la innovación tecnológica, renunciando a esta curiosidad y lo pagó caro, en una factura que se acabó cobrando de forma patente en el llamado siglo de la humillación. Su espectacular crecimiento de las últimas décadas obedece, en buena medida, a esta lección aprendida de la historia, renovando su compromiso por esa curiosidad intrínseca a la innovación tecnológica, para tratar de recuperar el trono mundial.
La tradición de inventar y comerciar
La milenaria civilización china disfrutó durante siglos de unas condiciones muy favorables para ostentar el liderazgo económico mundial. La geografía de sus vastos ríos navegables, sus fértiles llanuras, así como la diversificación de cultivos proporcionaron excedentes que aumentaron una población culturalmente laboriosa. Como civilización fluvial en la cuenca del río Amarillo, China pronto forjó un sistema burocrático basado en su característica escritura, históricamente documentado ya en la dinastía Shang hace casi cuarenta siglos, y que destacó, como reza el significado de su nombre1, precisamente por el comercio.
Al centralizar el poder de forma razonablemente eficiente y establecer una burocracia bien estructurada, los chinos lograron estabilidad para el desarrollo económico sostenido. Ello favoreció un sistema de recaudación de impuestos cercano al óptimo de Laffer, capaz de financiar y construir infraestructuras como canales y caminos que integraron el vasto territorio chino y pronto permitieron la aparición de rutas comerciales a gran escala y el establecimiento de relaciones diplomáticas y tributarias beneficiosas.
Pero si algo distinguió desde sus orígenes al poder chino fue su compromiso con la educación y la formación orientadas a la innovación práctica favorable al comercio. La importancia de la educación meritocrática china alcanza nuestros días y ha sido sin duda causa de su alto desarrollo cultural y socioeconómico a lo largo de la historia2. Así comenzó bajo la dinastía Zhou, que sucedió a la Shang, estableciendo hace más de veinticinco siglos un sistema educativo basado en las Taixue, instituciones orientadas a formar a los nobles y futuros funcionarios.
Bajo los Zhou florecieron las artes, las técnicas ornamentales y se inició la literatura china clásica. Entre las diferentes escuelas de maestros destacó sin duda la figura de Confucio (VI a.C.), cuyo pensamiento moral sentó las bases de la cultura china centrada en el mérito y el respeto a la tradición. Este influjo cultural es fundamental para entender buena parte de la historia china: frente a los ineficientes sistemas basados en el nepotismo o el clientelismo, el modelo confuciano primó una meritocracia vinculada a las capacidades reales, con independencia del linaje y el origen. El carácter chino ha estado fuertemente marcado por esta visión ética durante toda su historia, lo que ha alimentado de capital humano a su aparato funcionarial3, y ha servido de motor a la tenaz productividad china y al sometimiento típicamente asiático del individuo ante la colectividad.
A pesar de su capacidad unificadora, las disputas internas por el control político fueron persistentes a lo largo de esta vastísima historia. Bajo el poder de los Zhou, se produjo una descentralización que posibilitó un lento progreso en la alfabetización y con ella de la libertad de pensamiento y el avance tecnológico, pues el respeto por las tradiciones milenarias no se veía obstaculizado por la orientación práctica de una cultura profunda y originariamente comercial.
El período convulso de los llamados Reinos combatientes (s. V - III a.C.) estimuló la proliferación de los trabajos con el hierro, que reemplazó al bronce en la maquinaria de guerra. Los conflictos incentivaron la necesidad de los gobernantes de innovar y de contar con círculos capaces de administrar con talento y competencia las tareas administrativas.
Fue entonces cuando la civilización china logró desarrollar las llamadas Cien escuelas del pensamiento4. Durante esta época, la pluralidad política y la extensión de la alfabetización facilitaron la experimentación y discusión relativamente libre de ideas, lo que tuvo enorme influencia en el estilo de vida y la conciencia social de los pueblos del este asiático. En paralelo, el comercio también alcanzó una importante relevancia. Gracias a ello, esta época conoció la invención de singulares artefactos que anticiparon en siglos cuando no en milenios su aparición en otras partes del globo, como el arado de metal, las sembradoras, los altos hornos, la bomba de cadena, la carretilla…
La estabilidad política se recuperó bajo la imposición de la dinastía Qin, la primera dinastía imperial de China, que unificó el territorio durante un efímero lapso de dos décadas (221 – 206 a.C.). A pesar de su brevedad, volvió a consolidar un estado centralizado y burocrático que, aunque reprimió y purgó la pluralidad de ideas, realizó la que probablemente es su aportación más significativa: la unificación de la escritura. Esta unificación y pacificación favoreció el dinamismo interno chino, aunque a la larga acabaría mitigando la capacidad de innovación acelerada que se estimula en un escenario de competencia entre reinos como el que cristalizaría en Europa.
Durante la dinastía Han (s III a.C. - s. III d. C.) China volvió a vivir un período dorado en su historia en el que prosperaron la agricultura, la artesanía y el comercio. La población superó los 50 millones de habitantes y se perfeccionó la burocracia estatal. El Imperio extendió su influencia cultural y política sobre los actuales Vietnam, Mongolia y Corea, y la expansión hacia el oeste llegó hasta la depresión de Tarim, en la actual Sinkiang, donde la consolidación del comercio dio como resultado la creación de la Ruta de la seda que extendió el comercio hasta el Imperio Romano.
Este ascenso durante la época Han alumbró importantes innovaciones, como la brújula y el papel5. La primera expandió aún más las redes comerciales y la segunda la eficiencia de la burocracia y la acumulación de información. La época Han en torno al cambio de era occidental sería única en el desarrollo de la ciencia y la tecnología chinas premodernas comparable solo con el que se desarrollaría un milenio después. Desde aquella época, China fue la principal potencia económica del mundo durante la mayor parte de los casi dos milenios que van del siglo I al XIX, empleando el corredor comercial euroasiático como su principal ventana al mundo.
Con ese equilibrio sostenido a pesar de los diversos avatares históricos y políticos, otra serie de inventos afloraron haciendo que la capacidad inventiva china siguiera atesorando una larga tradición histórica (ábaco, relojes de sol, ballesta…) que dio importantes frutos durante la dinastía Tang (s. VII - X). Un ejemplo muy relevante fue el de la invención de la imprenta xilográfica, o impresión con madera6. El acceso a la información y la educación basados en la escritura xilográfica sobre papel entre los estudiantes confucionistas fue fundamental para explicar el desarrollo cultural y económico que explotó al calor de estos diversos inventos y técnicas.
Así, cabe destacar la revolución científico-tecnológica producida durante la dinastía Song (960 – 1279). El desarrollo económico de esta época ha llegado a ser calificado de protoindustrial. La producción de bienes desarrolló la industria artesanal y extendió el acceso a la riqueza a más capas de la población, surgiendo organizaciones gubernamentales y privadas con ánimo de lucro7. Con el cambio de milenio, China se adelantaba a la producción que la Europa occidental sólo lograría alcanzar siglos después8. El asombro de personajes contemporáneos como Marco Polo estaba más que justificado.
Fue entonces cuando China brindó al mundo un invento de enorme impacto que por sus manos pasó un tanto inadvertido: la pólvora. Aunque junto a la brújula no fue tan aprovechada en China como lo sería en Europa, ambas resultaron a la larga decisivas para la primacía de los pueblos que las dominaron para la navegación, el comercio marítimo y la imposición militar. Junto a estos, muchos otros inventos chinos lograron notables avances en áreas como la ingeniería civil, la agricultura, la navegación, la medicina, la astronomía, las matemáticas, la metalurgia… Baste mencionar otros ejemplos como los molinos de viento o el papel moneda.
El escenario político se vio fuertemente alterado bajo la expansión y conquista fulgurante de los mongoles. Sin embargo, esto permitió abrir el comercio y la difusión por todo el continente euroasiático del enorme abanico de invenciones que así China proporcionó al mundo, constituyendo un legado indiscutible para las bases tecnológicas contemporáneas:
Las innovaciones tecnológicas, por tanto, jugaron un papel crucial en el impulso económico de China. No solo mejoraron la eficiencia y la productividad en diversos campos, sino que también facilitaron el comercio y la comunicación a nivel nacional e internacional, permitiendo a China mantener su posición como un centro económico mundial durante largos periodos de la historia. Pero algo comenzaría a torcerse al llegar el siglo XV.
La renuncia a descubrir
Una vez depuesta por rebeliones internas la dinastía Yuan de los mongoles, una nueva dinastía, la Ming, emergió a mediados del siglo XIV. En las primeras décadas de su gobierno, China volvió a desplegar su poderío político, innovador y económico, y se convirtió en la primera potencia marítima del mundo, como evidenciaron los numerosos viajes que desplegó por el sur de Asia e incluso África.
A principios del siglo XV, todo parecía indicar que China estaba llamada a conquistar el mundo, con más de cien millones de habitantes, en el meollo del comercio mundial, con colonias en todo el sudeste asiático, una tecnología avanzada y una flota sin igual en el mundo. Sus barcos eran los más grandes que nunca se habían construido, capaces de transportar enormes cargas y soldados, con unas dimensiones increíbles en comparación con los cascarones con los que portugueses y españoles abrirían las dimensiones del mundo para Europa. De hecho, las famosas siete expediciones de Zheng He (1405-1433) produjeron un importante intercambio diplomático, comercial y cultural y contribuyeron a demostrar la capacidad organizativa y el poder tecnológico chinos, aunque no estabilizaron colonias ni produjeron anexiones territoriales.
Sin embargo, en el decenio de 1430, la influencia de los mandarines confucianistas, tradicionalistas apegados a la riqueza agraria, consiguieron a través del emperador hacer proliferar la mala imagen del comercio, cuyas aventuras marítimas asociaron a la reducción de las arcas del Imperio y a la debilitación de su autoridad. Sumada a esta mala prensa, los mongoles siguieron presionando en la frontera noroeste, lo que requirió priorizar la fuerza continental frente a la marítima, incluyendo el traslado de la capital a Pekín, que a su vez absorbió buena parte de la mano de obra otrora destinada a la construcción de barcos.
Todo esto hizo que no solo se abandonara la exploración marítima sino que a lo largo del siglo XVI se legislara en su contra, con diversas medidas enormemente severas como la pena de muerte por la construcción de navíos de excesivo tamaño, así como prohibiendo al menos oficialmente el comercio con extranjeros.
Además, China renunció a implantar otra de sus principales innovaciones, la imprenta, fundamentalmente por el miedo al descontrol de la disidencia y por el coste hundido de la industria xilográfica9. Ello les hurtó la posibilidad de experimentar, tras cierta inestabilidad, una eclosión como la que aconteció en Europa con la generación de un mercado de ideas científicas, técnicas e ideológicas que impulsara su poder económico y militar.
China cayó entonces en un aislamiento autárquico, en buena medida comprensible por su capacidad de autoabastecimiento10, pero que la condenaría a la larga, dejándola al margen de las grandes innovaciones procedentes de otras partes del mundo en los siglos siguientes.
Se convirtió en un suculento mercado y barato productor al que los europeos intentaron recurrentemente entrar desde que los portugueses llegaran en 1514. A falta de mayor innovación, como todos los imperios preindustriales, la expansión de su población la asomó recurrentemente a la trampa malthusiana, como sucedió con la dinastía Ming que solo fue salvada precisamente por los descubrimientos europeos, en particular, los españoles11.
Esta dinastía fue finalmente depuesta por una confederación de tribus mongolas y manchúes y reemplazada por una nueva dinastía, la Qing que siguió viéndose lastrada por su falta de innovación en los siglos siguientes, pues aunque pudo seguir ostentando el liderazgo mundial en la producción económica hasta el siglo XIX, como exportador global por excelencia, no logró subirse al carro de la revolución científico-tecnológica. El hecho de que esta dinastía saliera al final razonablemente airosa de la crisis del XVII y que por su inercia todavía conociera el apogeo del XVIII, le inoculó un aire de autosuficiencia que le hizo incapaz de valorar alternativas cuando se enfrentó a los graves desafíos que Occidente le planteara ya en el siglo XIX.
De hecho, el nuevo apogeo que conoció bajo el emperador Qianlong en el siglo XVIII, cuando expandió al máximo sus fronteras y tierras cultivables, volvió a asomar a China a la trampa maltusiana, y la competencia industrializada occidental apareció en sus puertos esta vez para someterla.
Puede decirse así que China traicionó su tradicional curiosidad por la innovación, aunque otros motivos también se lo dificultaron, como su particular organización política12. El caso es que no compareció ante el proceso occidental de la Revolución Industrial, lo que acabaría pagando muy caro.
Del “siglo de humillación” al resurgir contemporáneo
Aunque con un claro interés nacionalista, la historiografía china denomina “Siglo de la Humillación” al período entre 1839 y 1949 en el que el país sufrió numerosas intervenciones y dominación por parte de potencias extranjeras, incluyendo países occidentales, Rusia y Japón13. En gran medida consecuencia de aquella renuncia.
Durante este siglo, China experimentó derrotas militares significativas, tratados desiguales, y grandes concesiones territoriales y económicas. Eventos clave incluyen la Primera y Segunda Guerra del Opio, la Rebelión Taiping, la Guerra Franco-China, la Primera Guerra Sino-Japonesa, el Levantamiento de los Bóxers y la invasión japonesa de Manchuria, entre otros. Estas derrotas y concesiones llevaron a una fragmentación interna considerable y a una pérdida significativa de soberanía.
El fin de este "Siglo de la Humillación" es debatido. Chiang Kai-shek y Mao Zedong lo declararon terminado tras la Segunda Guerra Mundial y la fundación de la República Popular China en 1949, respectivamente. Otros hitos considerados como su final incluyen la devolución de Hong Kong en 1997, la de Macao en 1999, o la organización de los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008.
En cualquier caso, el resurgir chino del último medio siglo ha pasado en gran medida por reconciliarse con la innovación tecnológica sin desprenderse de las características culturales chinas. Así, el espectacular crecimiento de China en este último período se debe principalmente a las reformas económicas iniciadas en los setenta por Deng Xiaoping, que incluyeron la liberalización del mercado, la apertura a la inversión extranjera y la transición de una economía planificada a una de mercado abierta a la innovación, aunque fuertemente subsidiada.
Indudablemente, la economía china ha experimentado un crecimiento propio de una sociedad que transiciona desde el sector primario hacia sectores más elaborados con fuertes políticas de urbanización masiva e infraestructuras. Sin embargo, la política de la educación, de ciencia y de tecnología han sido claves. Un hito lo marcó el Programa 863, lanzado en 1986, que impulsó el desarrollo de tecnologías avanzadas para reducir la dependencia de tecnologías extranjeras, fomentando sectores estratégicos como la biotecnología, la tecnología espacial y las telecomunicaciones. Y desde entonces se ha ido fraguando un nuevo modelo geopolítica y económicamente pujante comprometido de nuevo con la innovación, que algunos autores como el profesor Claudio Feijoo han llegado a calificar de “tecnosocialismo y capitalismo de estado con características chinas”. En buena medida, porque China ha procurado extraer lecciones aprendidas de su historia para no verse condenada a repetirla.
Shang (商) se traduce por negocio o comercio.
El primer diccionario chino-inglés de Robert Morrison (1815) dedicaba 39 páginas a la traducción de los caracteres chinos que significan “estudiar”, ya que el autor pretendía transmitir lo importante que era el estudio para el gobierno y la sociedad.
Aunque las infidelidades a este ideal confuciano fueron constantes, su modelo permaneció como referente al que recurrentemente regresaron. Los exámenes imperiales son un ejemplo paradigmático, pues exigían importantes niveles de capacitación, pericia y honorabilidad para acceder al cuerpo administrativo del Imperio. Así fueron repuestos en repetidas ocasiones, como en la Edad dorada del siglo XVIII, bajo el Imperio de Qianlong, o en la particular adaptación que el Partido Comunista Chino ha hecho de ellos en la edad contemporánea.
Por ejemplo el taoísmo, el legismo, el ying-yang, la escuela lógica, el moísmo y, destacada entre todas, el confucianismo. Las Analectas de Confucio se volvieron desde entonces el libro fundamental de las escuelas chinas.
A este ingenio, que robaron y aprovecharon extensamente los musulmanes le dedicaré una publicación específica otro día.
Durante la dinastía Han habían aparecido los primeros calcos y sellos de tinta sobre el papel, pero fue bajo la dinastía Tang cuando se desarrolló y mecanizó esta impresión, primero basada en bloques de madera y después en tipos móviles que se extendieron a la cerámica y otros materiales. Desde China, se irradiaron pronto a otras regiones asiáticas como Japón y Corea. Hecha artesanalmente de madera, la imprenta xilográfica facilitó cierta extensión de la alfabetización en China y hoy todavía existen dudas sobre si pudo existir un posible vínculo con la imprenta de Gutenberg.
La producción de salitre, azufre, acero o hierro despuntaron. Por ejemplo, la producción de hierro per cápita se estima que se sextuplicó entre el año 800 y el año 1000.
Algunos datos estiman que la producción industrial china en 1080 era equiparable a la que Europa logró alcanzar alrededor del año 1700.
De hecho, en Corea llegó a desarrollarse una imprenta de tipos móviles, similar a la de Gutenberg, que no logro arraigar y fue prohibida desde el gobierno.
En buena medida, la falta de necesidad acabó inhibiendo la innovación y el ansia expansionista. Así, salvo en el primer período de la dinastía Ming, los chinos no se expandieron por mar como para anticiparse a descubrir el continente americano. Pero tampoco por tierra, donde a la dura orografía montañosa y desértica se sumó una recurrente resistencia de diversos pueblos (Mongoles, Manchúes…) y solo lo exploraron comercialmente a través de escasas y complejas rutas como la de la seda.
La única escasez relevante en China era la de los metales preciosos. Ante una inminente crisis, China sostuvo su dinamismo económico gracias a la masiva entrada de plata procedente de América y la diversificación de cultivos (patata, arroz americano de doble cosecha,…) facilitados por el Imperio español. De hecho, algunos autores han asociado el apogeo del Imperio español a lo largo del siglo XVI con el de la dinastía Ming en China. Ambos comenzaron a decaer conjuntamente a mitad del XVII.
Las condiciones geográficas favorecieron en China su conectividad económica pero también su centralización política. Esta fue beneficiosa hasta la Edad Media, pero acabó teniendo un efecto adverso a las puertas de la Revolución Industrial, cuando la competencia fue decisiva para precipitar y aprovechar este cambio de paradigma tecnológico. La fragmentación competitiva como la que sucedió en Europa no se dió en China. Y, sin embargo, Europa logró mantener la “conectividad innovadora” a través de la República de las Letras.
Aleccionado con su propia humillación a manos occidentales, Japón había abrazado ya la innovación tecnológica a través de la revolución Meiji a la que algún día dedicaré una publicación.



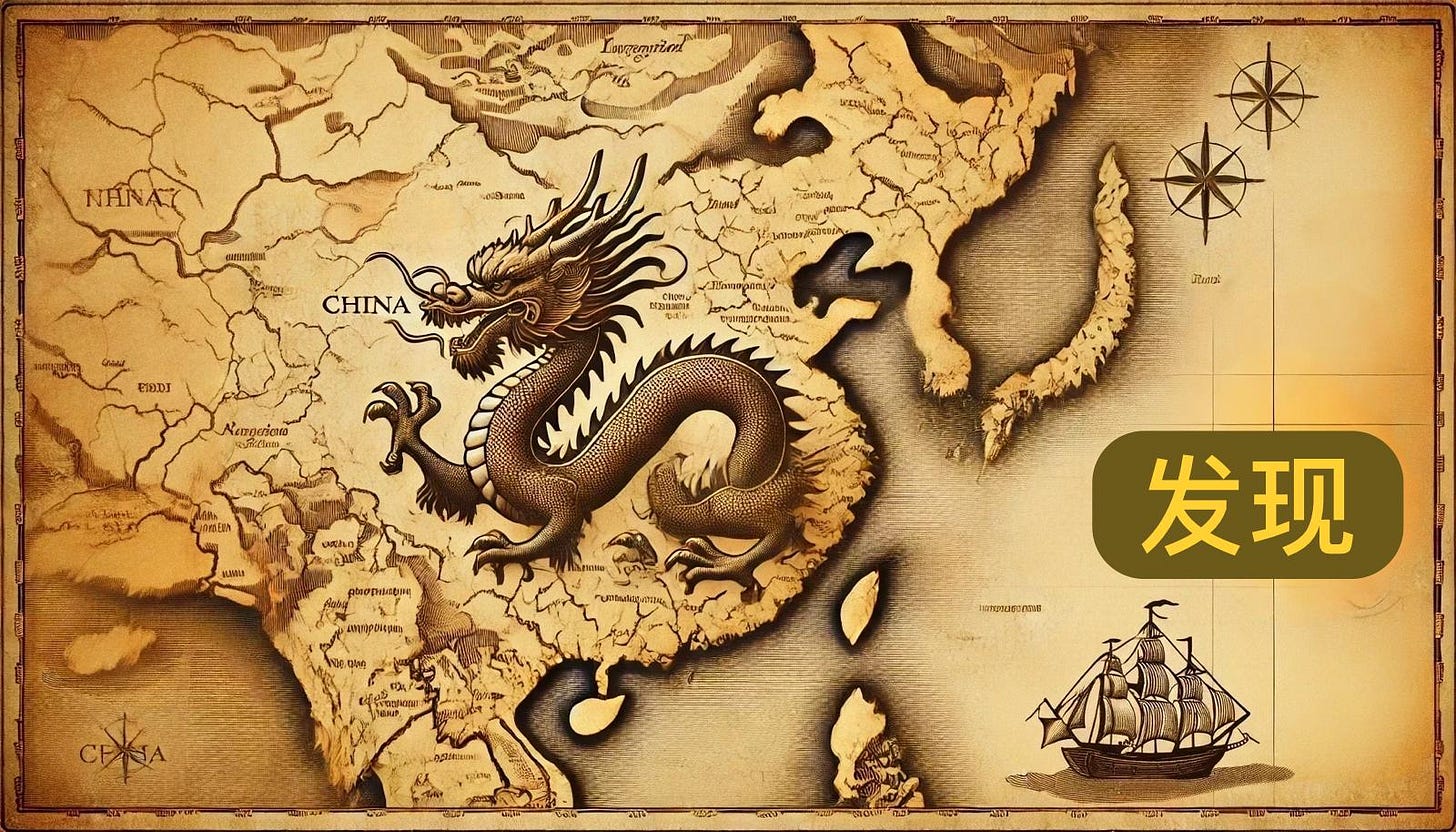



Fantástico. Ahora solo te falta Holanda.
Muy interesante el dato de la pólvora y la brújula. Lo del atraso tecnológico chino no es más que un mito. Gran artículo.