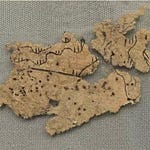Descansa, casi inmóvil, bajo la luz blanca que lo desnuda, como si todavía no hubiese despertado del largo sueño en el que se sumergió. La caja armónica, de abeto envejecido, conserva aún la nobleza de sus vetas, oscurecidas por el tiempo, desgastadas por la sal. El barniz, antaño cálido y lustroso, se muestra ahora cuarteado, quebrado en diminutas fisuras que semejan un mapa secreto, un pergamino antiguo que fue testigo de una interpretación musical definitiva.
Las clavijas —inertes— coronan el clavijero, mordidas por el óxido y el salitre. Solo un par de cuerdas destensadas yacen sobre él como un sudario. No queda sonido como si faltara el aliento. El alma, esa pequeña pieza de abeto que vibra con cada nota bajo la tapa del instrumento, probablemente se ha desplazado o quebrado. Quizá descanse en algún cielo. Y sin embargo, en su silencio, el violín aún murmura. Dice acaso más ahora que nunca antes. La sonoridad ausente es una elocuencia grave, una resonancia interior que no necesita aire ni vibración para pronunciarse.
Hay algo solemne en su presencia, algo que obliga al observador a contener el aliento, como si perturbar su quietud pudiera desdibujar el recuerdo de una melodía perdida. La curvatura de su lomo, el suave descenso de los aros, el encaje exacto del cordal oxidado… cada perfil que ofrece es un fragmento de un relato que ha ido creciendo con el tiempo.
Una pequeña placa de plata, apenas visible si no se mira con atención, resplandece tímidamente bajo la luz. Está fijada sobre el cordal, justo bajo el puente. Se trata de una dedicatoria íntima, dulce, casi banal… pero cargada de un presagio silencioso. Sus letras, grabadas con sobriedad victoriana, rezan:
For Wallace, on the occasion of our engagement, from Maria.
El violín no lleva etiqueta de luthier visible. No hay firma que lo reivindique. El tiempo borró cualquier rastro del taller que lo construyó. Pero su hechura revela una manufactura precisa, tal vez alemana o inglesa de finales del siglo XIX. Fue un instrumento de nivel medio, digno, sobrio, sin excesos. Hecho para tocar más que para deslumbrar. Un violín obrero, como tantos que acompañaron a músicos en salas de concierto, en pequeños cafés o en viajes por mar.
En efecto, este violín viajó. Y no solo atravesó campos y ciudades. Viajó hasta la profunda sima del océano. Quedó atado al cuerpo de un hombre cuando el agua helada lo sedujo para siempre. Justo después de haber resonado por última vez mientras las estrellas miraban impasibles y el acero se partía con un rugido sordo. Vibró en aquella noche en unas manos que sabían que ya no tendrían un mañana.
Los rastros de aquella noche pesan aún en sus costuras: las grietas del barniz, las manchas de sal, las partículas microscópicas de óxido que los análisis posteriores revelaron como propias del Atlántico Norte. Cuando apareció, la ciencia ayudó a reconstruir su pasado: espectroscopía, rayos X, microanálisis forense. La plata de la placa fue fechada en torno a 1910. El estuche, encontrado junto al cuerpo del músico, preservó el instrumento del naufragio. Todo encajaba. Cada elemento corroboraba la autenticidad de la leyenda.
El instrumento perteneció a Wallace Hartley, violinista británico, director de la banda que tocó mientras un trasatlántico entero se hundía en las frías aguas del Atlántico. El famoso Titanic, el barco que muchos tenían por inhundible, se erigió como ese mito moderno del progreso, ya entrado el siglo XX. Fascinado por su propia grandeza, aquel coloso de acero ignoró las advertencias más elementales de la naturaleza, infradimensionando los botes salvavidas sobre su pasaje, excediendo las velocidades prudentes en entornos de escasa visibilidad. Como Ícaro se acercara en exceso al sol, el Titanic lo hizo al hielo, a pesar de la apresurada y correcta maniobra de su tripulación cuando advirtió la presencia de un iceberg. Sólo una velocidad menor hubiera evitado el desastre. Pero la velocidad lo era todo para aquel acelerado progreso. Rasgando su casco contra un iceberg, tal y como Ícaro fue perdiendo plumas, acabó como es bien conocido hundido en el silencio gélido de la madrugada.
Era probablemente el barco más grande y lujoso jamás construido hasta la fecha, que se dirigía a América en su viaje inaugural. A bordo viajaban más de dos millares de personas. Menos de un tercio sobrevivieron al hundimiento. Se quedó la inmensa mayoría de tercera clase, cuyas posibilidades de alcanzar un bote salvavidas fueron mucho menores. Más de la mitad de la primera clase se salvó. La desigualdad social —evidente en la disposición de camarotes, pasillos y cubiertas— también se reflejó en las estadísticas de la muerte. El progreso engendra clases. Aunque si hubo un sesgo aún más prominente en el salvamento fue el del género: niños y mujeres, primero. La tasa de mortalidad masculina triplicó a las de ellas. El capitán, como parte de quienes se envanecieron con el gigante trasatlántico, acabó comprometido con su nave hasta el fondo.
Toda aquella inmensa armadura botada de forma desafiante a los elementos que se había sentido invencible sucumbió. Precisamente en estos días de abril es su aniversario. No importó que el Titanic dispusiera de calderas capaces de consumir medio millar de toneladas de carbón al día, ni de una triple hélice, ni de un avanzado sistema Marconi de comunicación inalámbrica con casi un millar de kilómetros de alcance, que se empleó desesperadamente para transmitir uno de los primeros SOS. Tampoco importó que contara con compartimentos estancos, puertas hidráulicas automáticas, teléfonos internos, iluminación eléctrica en todo el barco, ascensores, agua corriente caliente en primera clase o incluso una piscina climatizada bajo cubierta.
La tragedia no fue solo técnica, sino especialmente simbólica: una especie de castigo mitológico a la presunción de una era que creyó haber conquistado al mundo, sin darse cuenta de que aún era vulnerable al mar, a la oscuridad, al hielo... y, especialmente, a su propio exceso de confianza. Su hundimiento en aquel abril de 1912, además, preconizó más catástrofes. Apenas un par de años después, la Gran Guerra que había ido armándose al albur de aquel mismo progreso tecnológico y que, lamentablemente, sería después conocida como Primera Guerra Mundial, comenzaba.
El fondo del océano lo recibió en su seno, después de casi tres tortuosas horas, en las que casi todo el mundo, concernido por el desastre, buscó refugio. Sin embargo, en contraste con la locura desatada, los reflejos de supervivencia, los actos de honor de quienes renunciaban a una plaza y los de cobardía de quienes se abalanzaron sobre las pocas disponibles, resaltó otro tipo de locura. Una locura que algunos han tomado por insensata. Pero que para muchos acabó erigiéndose como un símbolo de construcción de sentido. Una actitud distinta que aquel violín encarnaba.
Cuentan que Wallace Hartley, aquel violinista británico que dirigía al grupo de músicos que había amenizado los espacios del barco, en un impulso poético y descarnado persuadió a sus compañeros de seguir tocando mientras el trasatlántico entero se hundía en las frías aguas del Atlántico. Fueron decenas de testimonios los que corroboraron una frase mítica que fraguó la leyenda. Una frase que mostraba una desconcertante serenidad:
Ha sido un privilegio tocar con ustedes esta noche.
En medio de aquel caos, cuentan los testigos y la leyenda, aquellos músicos permanecieron razonablemente firmes. Indudablemente la historia se adornó, pues las circunstancias para seguir tocando sobre la cubierta resultan inverosímiles ante semejante situación de intemperie y desequilibrio. Pero, dentro de las posibilidades que les quedasen, algo debieron de poder ejecutar como para que la posteridad considerase que Hartley y su orquesta no huyeron. No clamaron por un bote. Y tocaron de alguna forma hasta el final. Algunos dijeron que sonó “Songe d’Automne”, otros juraron haber escuchado el himno “Nearer, My God, to Thee”. Fuera cual fuera la última pieza, la música fue uno de los últimos actos de orden en el naufragio. Una afirmación de sentido en medio del absurdo.
Y ese violín fue el protagonista de aquella escena. No por ser un instrumento particularmente virtuoso, sino como un testigo privilegiado. Un emblema de la templanza. Símbolo de lo humano que se mantiene en pie cuando todo alrededor se desmorona. Quizá fue un acto deontológico, un compromiso kantiano en su raíz con el deber, como el del capitán, que hizo que los músicos enfrentaran la muerte optando por permanecer en su puesto. Pero quizá fue también un acto de estoicismo: un dominio sobre el miedo, la serenidad en la despedida, la aceptación lúcida del destino. Aquel instrumento se volvió un relicario de un gesto. El eco de una elección moral. La representación tangible del valor humano.
Años después del naufragio, el cuerpo de Hartley fue recuperado, y con él, este violín. Fue entregado a su prometida, María Robinson, quien lo conservó con devoción hasta su muerte en 1939, justo cuando se desataba la Segunda Guerra Mundial. El violín pasó entonces al anonimato, guardado en un desván, dormido en la penumbra, mientras el mundo giraba, las guerras se sucedían, y el progreso tecnológico, aunque con sus fragilidades y catástrofes, seguía avanzando. Mucho tiempo después, en 2006, reapareció. Una familia británica lo descubrió entre viejas pertenencias heredadas. Nadie creía al principio que pudiera tratarse del auténtico instrumento. Pero los análisis en laboratorio lo confirmaron hasta el mayor punto de verosimilitud posible.
En octubre de 2013, un siglo después de aquel amanecer trágico, fue subastado. La sala enmudeció cuando el martillo del subastador cayó por última vez, fijando un precio final de 900.000 libras esterlinas. La descomunal cifra se apropiaba de un mito, de un símbolo, que no sólo retenía la historia de aquel mítico y descomunal fracaso del progreso, sino que condensaba una actitud indómita, adusta, templada, ante el sinsentido del acabamiento. Una actitud que al mismo tiempo recurrió a la música, a la estética de la belleza, para edificar serenidad en la zozobra. Para mostrar que aunque no podamos dominar el viento, podemos orientar las velas. Que aunque es la muerte lo que nos espera, podemos hacer que su llegada sepa a injusticia. Especialmente si nos unimos a otros, con quienes podemos reconocer que es un privilegio tocar la partitura que la vida nos permite. Y hacer de cada violín, aun agrietado por el mar y por los años, garrapiñado en sal, un instrumento que dé sabor a la vida, incluso al instante final. Como en aquel juego musical que sincronizó el latido de Hartley con su última ejecución. El violín y la sal.
Gracias por leerme.